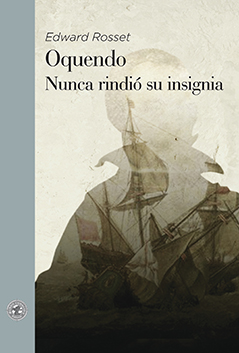Poco podía suponer el joven azcoitiarra, Lope de Olano las odiseas con las que se iba a enfrentar cuando se enroló como piloto en el tercer viaje de Colón hacia unas tierras desconocidas. Éstas, aseguraba el Almirante, formaban el extremo oriental de Asia: Cipango y Catay.
Haciendo de tripas corazón, Lope de Olano volvió a su puesto en la empalizada al tiempo que un griterío anunciaba otra oleada de atacantes salvajes. Casi al unísono se oyeron cinco disparos, —los únicos arcabuces que se hallaban en posición de disparar—, y otros tantos indios cayeron fulminados como por un rayo. También oyó Olano el silbido de las ballestas, que, aunque no tan ruidosas como los mosquetones eran igual de efectivas. Vio abrirse más huecos en las filas del enemigo pero la marea humana no tardó en cubrir las bajas. Segundos más tarde, una nube de flechas y jabalinas cubría el sol y caía implacable sobre los castellanos. Sonó a continuación un tintineo prolongado al golpear las flechas en las armaduras de metal y en las adargas de los soldados.